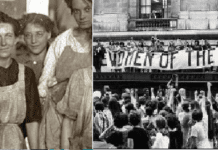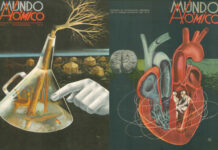En Chile el estallido social “dejó al descubierto una crisis de representatividad muy profunda y eso requiere la búsqueda de un nuevo pacto social”, dijo Patricio Fernández, escritor, periodista y actual integrante de la Convención que está definiendo una nueva Constitución para ese país, al analizar los desafíos que se le imponen al gobierno de Gabriel Boric que este viernes asumió como presidente trasandino.
“Si tuviera que hacer una síntesis, el gran reto del gobierno que comienza Gabriel Boric va a ser darle gobernabilidad y conducción a esta transformación tan grande, tan llena de aristas”, dijo y advirtió que “no será sencillo” porque “el paso a una democracia más paritaria, más desconcentrada, que le da más poder a la regiones y a las personas, que busca darle fin al patriarcado, que cambie criterios ecológicos y pase a un Estado social de derechos, convive con un montón de problemas presentes muy complejos”, reflexionó.
De esta manera, el autor del libro “Sobre la Marcha. Notas acerca del estallido social en Chile”, consideró que la elección de Boric es producto de “un cambio cultural histórico y político profundo” que se vive más allá de las fronteras de Chile y que en ese país tomó la forma de “la llegada de una nueva generación al poder y del nacimiento de un proceso constituyente”, el mismo que por estas horas está en pleno debate para proponer una nueva Constitución. “Si el proyecto constitucional que nosotros ofertamos es rechazado por la mayoría no tendremos nueva Constitución y a la inversa, si una gran mayoría la aprueba creo que habremos encontrado un camino de acuerdo social virtuoso para nuestro futuro”, sentenció.
—Asume Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile ¿Puede considerarse el resultado de la maduración política de lo que fue el estallido social de 2019?
—Yo diría que más que la maduración del estallido, la elección del presidente Boric es producto de un cambio cultural histórico y político profundo que estamos viviendo, incluso más allá de las fronteras de Chile y que acá ha tomado forma, tanto en la llegada de una nueva generación al poder, como en el nacimiento de un proceso constituyente. Son dos grandes cauces que en el fondo desembocan en una misma conclusión. Chile está terminando un ciclo político, hay un período proveniente de la Guerra Fría que termina, generaciones que gobernaron durante largo tiempo dan paso a otras nuevas. Estamos además en medio de un reordenamiento geopolítico mundial, de nuevas tecnologías de comunicaciones, en medio de crisis ambiental, en un tiempo en que los individuos piden participaciones más directas, hay identidades que quieren su lugar en el juego. Todo esto lo representa en buena medida esta nueva izquierda de Gabriel Boric y esta nueva discusión que se da en Chile en un proceso constituyente.
—¿Cómo se inscribe esta nueva izquierda en lo que es el panorama general de América latina con cierto retorno de gobiernos progresistas y qué diferencias y continuidades ha tenido con otras etapas de este proceso?
—Gabriel Boric es una persona que ha sido explícita a la hora de condenar abusos por ejemplo de lo que fue el gobierno de Maduro en Venezuela. Invitó a Sergio Ramírez escritor exiliado de Nicaragua y a Gioconda Belli a su cambio de mando, no proviene, o no se hace parte, de esa frecuencia de una izquierda autoritaria, sino que entiende que hay que buscar nuevas rutas, nuevos caminos, nuevas maneras de acordar mejorías para todos que incluyen o incorporan los mundos feministas, que atienden las nuevas inquietudes provenientes de estas nuevas generaciones y por lo tanto, hay algo por repensar, por rediscutir, que ya no encuentra las respuestas necesariamente en esas respuesta heredadas, pero sí en mantener vivas las mismas preguntas, por justicia social, por mayor igualdad, mayor inclusión. Diría que son nuevas maneras de mirar o solucionar temas largamente pendientes en nuestras comunidades.

—Formás parte de la Convención Constitucional que tiene como tarea definir una nueva Constitución para Chile desde cero. Es un proceso novedoso que retoma temas de género, pueblos originarios, ambiente ¿Cómo se está dando esa discusión?
—La discusión es muy compleja pero quiero corregir algo, no partimos de cero. Ninguna historia parte de cero. Una historia que aspira a eso está bastante destinada al fracaso. De hecho este proceso constituyente termina activándose con un estallido social pero el lugar donde nos estamos reuniéndonos es el edificio del ex Congreso Nacional, que fue el gran palacio de la democracia chilena hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando se interrumpe y por iniciativa del dictador pasó a tener una sede en Valparaíso en un edificio horrible. En el edificio tradicional de la democracia chilena es donde hoy se discute la nueva Constitución. Por lo tanto de cero no. Engarzándonos con una larga historia sólo que en otro momento de esa historia. Rediscutiendo nuevos parámetros. Respecto de los temas, el del patriarcado y la participación de mujeres en la democracia y la toma de decisiones es un tema central de la discusión al interior de esta Convención. El tema de la presencia de los pueblos originarios representados todos por distintas cuotas al interior de esta discusión es un tema que ha tomado un protagonismo enorme y de alguna manera no solo representa el rescate de esas culturas que fueron aplastadas por la historia republicana, sino además el reconocimiento de la existencia de distintas culturas y de distintos mundos al interior de un país. Es decir ya no ese concepto de Estado nación donde una manera de pensar se expande por todo el territorio con la pretensión de llevar la civilización como si esta fuera una, sino el reconocimiento de distintos modos de vivir, que tienen que encontrar la mejor manera de coordinarse y existir en conjunto sin aplastarse unos con otros. Sabemos el tema de la crisis ambiental, la búsqueda de nuevos estándares ecológicos, es otra de las discusiones nucleares al interior de esta Convención, así como ponerle fin a ese período neoliberal fundado por la dictadura pinochetista en reacción a lo que fue la Unidad Popular, una dictadura que despreciaba el Estado, lo público. Esto nos va a llevar a cambiar el modelo de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos, que reconoce y garantiza para todos determinadas seguridades sociales. Todo eso está en el corazón. ¿Es sencillo esto con una Convención que representa las más distintas historias, territorios, culturas, situaciones sociales, que uno pueda concebir en Chile? No, es muy complejo. La democracia es muy compleja. Lo más sencillo es el autoritarismo. La democracia en la medida que se expande es cada vez más compleja y en esa complejidad es que estamos habitando.
—En tu libro “Sobre la Marcha. Notas acerca del estallido social en Chile” hiciste una crónica en tiempo real de esos días ¿Cómo viviste ese proceso, qué descubriste de tu pueblo en esa escritura?
—Sacar una conclusión del estallido es muy complejo porque lo que se mostró ahí fueron muchísimas caras de una sociedad que a su vez es muy diversa y no lo suficientemente bien comunicada entre sí. Por eso es que fue tan sorprendente cuando Cecilia Morel, la ex primera dama, esposa de (Sebastián) Piñera, dijo que esto parecía la llegada de unos alienígenas. O sea apareció un país que muchos no habían tenido ocasión de ver, que el mundo del poder no había tenido ocasión de ver. Creo que lo que más me llamó la atención, aparte de las muy distintas demandas que estaban en juego, fue la irrupción de un mundo nuevo, la irrupción de esas muy distintas culturas que han crecido en los últimos treinta años sin haber sido consultadas respecto del acuerdo y las normas del país en que viven. Apareció una frase que se repitió mucho y a muchos les resultaba muy indignante pero que también puede tener otro sentido, según la forma en la que se la lea. La que decía: “No son treinta pesos, son treinta años”. Porque todo esto estalló por el aumento de 30 pesos del aumento del metro. Si eso se lee como que los últimos 30 años en Chile fueron los peores de nuestra historia, han sido años de miseria, es indignante porque querría decir que los problemas comenzaron con la democracia, que todo empeoró cuando terminó la dictadura. Lo que es mentira. Porque en Chile hubo muchas cosas que mejoraron desde entonces hasta ahora. En cambio, es muy posible verlo como un buen diagnóstico si se piensa que lo que está aconteciendo ahora es hijo de esos 30 años, es aquello que nació durante estos 30 años y que el poder, que seguía estando en manos de los mismos y con la riqueza concentrada las mismas manos, no supo ver el mundo que había nacido bajo sus faldas, un mundo tecnológicamente distinto, con identidades que irrumpen con orgullo, con personalidades que se quieren hacer ver y escuchar y no lo han sido, con un país nuevo que exige ser protagonista de su propio destino.
—De algún modo ese país tuvo que armarse su propia representación porque pareciera que hubo justamente una crisis de representación muy fuerte ¿Las consecuencias de esto es lo que se está viendo?
—Es muy correcto. Una crisis de representación muy profunda. En tiempos del estallido social hubo encuestas que decían que sólo el 2% de los chilenos se sentían representados por algunos de los partidos políticos existentes, un 3% decía sentir confianza en el Congreso y el 6% decía confiar o creer en el presidente de la república. Ahora lo interesante es que eso que en Chile llegó a una crisis muy profunda de representación, es un proceso que estamos viviendo en distintas partes del mundo. E politólogo búlgaro Iván Kravstev, que escribió un libro que se llama “Ya es mañana” dice que en los últimos 10 años ya hubo más de 100 estallidos sociales y no mencionaba el de Chile, con características que en lo estructural se parecen mucho al chileno. En América latina vengo siguiendo los estallidos desde el momento del chileno. Acá hay que recordar que prácticamente en la misma época del nuestro que fue más luminosos en el sentido que fue violento, tuvo fuego, más allá de la cantidad de muertes, hubo también en Bolivia, Colombia, Haití, Perú y lo hubo, sin ir más lejos y nadie podrá decir que por los mismos motivos que en Chile, en Cuba, donde también empieza a generarse una nueva relación en la comunidad que hace que ese nexo con la institucionalidad de alguna manera se rompe. Eso que en Chile fue muy agudo, mucho más que en los ejemplos que mencioné, requiere la búsqueda de un nuevo pacto social y por eso es muy interesante la experiencia que estamos viendo, en primer lugar para nosotros, pero no en menor medida para ser mirada por otros, para ver cómo resulta este experimento democrático.
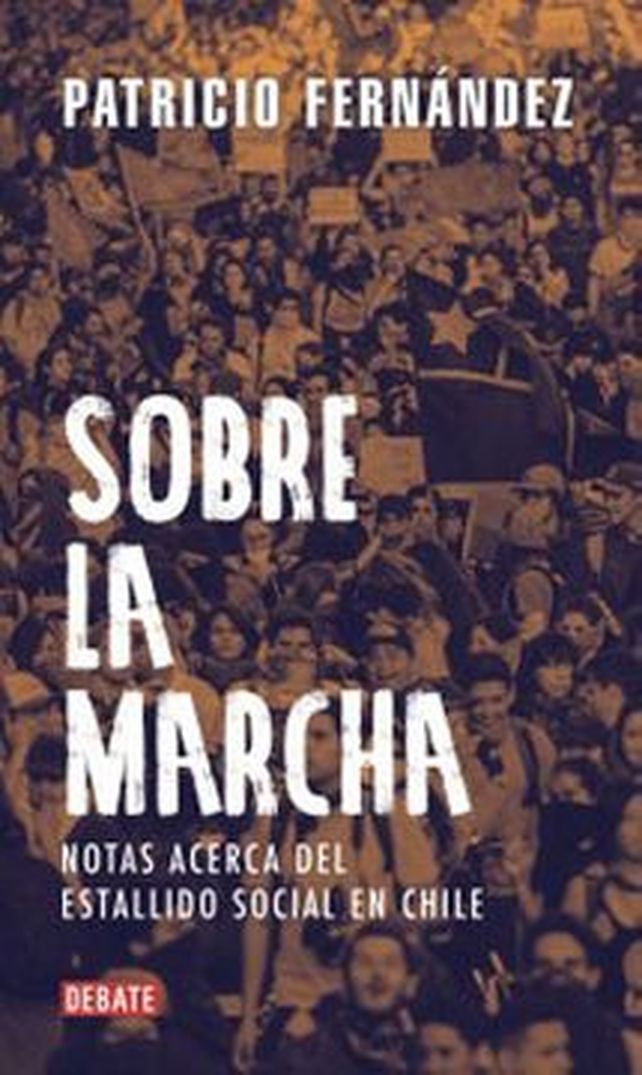
—En una parte del libro mencionas que entre las demandas del estallido la salud mental desplazó a las demandas feministas y citás un diálogo con el psiquiatra Alberto Larraín sobre eso. ¿Por qué crees que ocurrió esto?
—El tema de la salud mental viene ocupando en Chile un sitio destacado desde hace ya varios años. Hubo incluso una toma del Instituto Nacional, que es un gran liceo público chileno, el principal de nuestra historia, donde el petitorio principal de los estudiantes era mayor atención a la salud mental. Empezaron a aparecer en los muros durante los estallidos rallados (grafitis) que decían “no era depresión, era capitalismo” u otros mencionando distintos medicamentos antidepresivos, poniéndolos como parte de la discusión pública. Hay algo en todo eso. Chile es un país que tiene índice de problemas de salud mental que no son bajos, pero parece que algo hay también en nuestra manera de habitar en las situaciones más individuales y psicológicas, una forma de vivir las presiones y abandonos de la realidad en que estamos que también irrumpió. También hay situaciones vinculadas con las drogas. Es difícil dibujarlo cabalmente. Pero es un tema que irrumpió y tomó forma también durante el estallido aunque se venía arrastrando en los últimos años. Es interesante y curioso. Y ahí está. El psiquiatra contaba el nivel de suicidios que veía, lo que estaba viendo en las consultas. Durante el mismo estallido, para ponerle otra cara a lo que estoy diciendo, también se vivieron situaciones de inseguridad, de miedo, donde ese mismo mundo que ya acarreaba un problema de salud mental vivió momentos muy tensos, intensos, de mucha fragilidad. Todo eso se mezcla con las grandes explicaciones políticas.
—El proceso de debate en la Convención va teniendo mutaciones diarias a medida que surgen las normas y de las que dás cuenta en crónicas semanales ¿Cómo estás viviendo ese proceso en lo personal y en lo político?
—Esas crónicas que escribo o trato todos los domingos son también de alguna manera la bitácora de este proceso para un libro que prepararé y me permite a mi vivir esto de dos maneras. Por un lado como protagonista y por otro como testigo. Y ese testigo procura ver esto con la distancia suficiente de un proceso que no termina, que muta, que avanza, como sucede con los capítulos de una novela. Y veo efectivamente que este es un proceso que ha tenido desde el día 4 de julio cuando se inauguró la convención – tiempo en que el estallido social adentro y afuera de la misma tenían un límite muy frágil- cuestiones muy conectadas. Las protestas del afuera eran parecidas a las de adentro. Ese día fue con gritos, fue con desorden, no se sabía si se iba conseguir arrancar. Desde entonces hasta ahora se fue institucionalizando el proceso. Hay que recordar que el proceso constituyente chileno arranca sin normas. O sea el primer día que llegamos nadie sabía dónde se iba a sentar, como se iba a votar, como se hacía esto, con quien se iba a juntar. Llegamos de la nada. Se fueron generando colectivos que reúnen a los miembros de distintas ideologías, o grupos o pertenencias, se generó un reglamento. Hoy tenemos 7 comisiones temáticas que preparan las normas para cada una de los grandes capítulos de la nueva Constitución. Estamos recién en el momento en que esas normas propuestas son votadas por el pleno en su totalidad. De esas normas por cada una de las comisiones aparecen propuestas, algunas francamente muy locas o que encuentran entusiasmo en esas comisiones pero no reciben el apoyo del pleno. ¿Cuál es la situación anímica de los miembros y me incluyo? Estamos trabajando casi 16 horas diarias, la gente adentro de la convención está muy cansada, queda poco tiempo para generar diálogos internos entre mundos diversos, estamos muy abocados cada una de las comisiones a la confección y votación de sus propias normas. No se si vamos a necesitar más tiempo, si se requiere un momento de calma para dialogar más entre todos y sacarnos las anteojeras de estos caballos que galopamos a toda velocidad buscando el fin.
—En ocasiones se escuchan en los medios cuestionamientos al funcionamiento de la convención ¿Cómo lo ve la opinión pública?
—Se están viviendo tiempos de incertidumbre en la opinión pública porque se ven desórdenes, propuestas que muchas veces huyen del sentido común, pero al mismo tiempo se ven luces que las encauzan cuando llegan al pleno. Estamos en un momento crucial. De aquí al próximo mes se va a ir solidificando o bien la sensación de que estamos en un camino recto hacia un buen final, o que esto efectivamente puede no tener un buen destino. Y hay que recordar que los trabajos que estamos haciendo es para proponer una Constitución a los chilenos que ellos tendrán que aprobar. Si el proyecto constitucional que nosotros ofertamos es rechazado por la mayoría no tendremos nueva Constitución y a la inversa, si una gran mayoría la aprueba creo que habremos encontrado un camino de acuerdo social virtuoso para nuestro futuro.
—¿Cuáles crees que son los nuevos desafíos que se le viene a la nueva generación política que encarna Gabriel Boric?
—Mencioné varias veces los grandes ejes de la Convención Constituyente. Si tuviera que decir en una síntesis cuál es el gran reto del gobierno que comienza Gabriel Boric va a ser darle gobernabilidad y conducción a esta transformación tan grande, tan llena de aristas que mencioné. No va a ser sencillo porque el paso a una democracia más paritaria o que inicia el fin al patriarcado, a una democracia más desconcentrada que le da más poder a las regiones y a las personas, que cambia criterios ecológicos, que pasa a un estado social de derechos, convive con un montón de problemas presentes muy complejos de seguridad, por ejemplo. Hay una crisis migratoria por el norte con venezolanos que entran por el desierto, hay conflictos fuertes en el sur en la zona mapuche donde sigue muriendo gente, hay un aumento de armas en la sociedad que hace que los delitos que vemos son cada vez más violentos y con más muertes. Menciono esto porque las ansias transformadoras conviven con la administración de los problemas inmediatos y presentes y esto se parece a cuando uno se mete en esos mares con olas sucesivas donde levantás la cabeza luego de hundirse y viene otra ola y te hunde de nuevo. Cuesta a veces llevar a cabo ese gran proyecto transformador, esas ideas macro que son tan sencillas en una campaña y tan complejas en un gobierno. Yo creo que el reto para esta nueva generación es demostrar que todas estas nuevas ideas de convivir se pueden llevar adelante en paz, con proyecto de desarrollo donde el aparato productivo no escapa ni huye sino aporta a ese desarrollo de una sociedad más igualitaria. Es muy complejo. No es poca cosa.
—¿Cómo ves la relación del nuevo gobierno chileno que asume con Argentina?
—Yo creo que vivimos en un mundo y un continente que comparte justamente esta era de cambios muy profundos y si un país hermano tiene Chile es Argentina. Conozco al presidente electo y no tengo ni la menor duda que va a buscar generar en esto una complicidad lo más grande posible con ese país hermano. Creo que además estos son temas que hay que verlos y abordarlos de manera muy conjunta. Cada vez más lo sabemos desde la pandemia que los grandes problemas de cada uno no se solucionan de manera aislada. y creo que el gobierno de Gabriel Boric tiene esa convicción. Así que esperemos que todo transite de la mejor manera posible.
Fuente: La Capital.